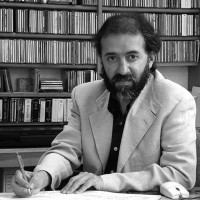Humor
En un recital ofrecido en Viena a finales de la década de 1950, Alfred Brendel se hizo acompañar al escenario por una tortuga, “sólo porque me gustan las cosas divertidas”. La tortuga, predeciblemente, caminaba con calma y parecía mirar el busto de Mozart en la Musikverein. Entrevistado al respecto, Brendel explicó que no se trataba de provocar, “sino de compartir con otras personas mi diversión, el deseo de realizar algo estrafalario”.
A Brendel le interesó el humor en la música. “Sólo la intención cómica da pleno sentido a obras como la Sonata en do mayor del último Haydn, la Sonata número 1 opus 31 de Beethoven o su Eroica y las Variaciones Diabelli”. Y abundó: “El problema con lo cómico es que puede percibirse de diferente manera o ni siquiera percibirse. A la música se le concede el suspiro, pero no la risa”. En efecto, los grandes clásicos quisieron hacernos reír en varias de sus obras, pero casi nunca lo hacemos. Ya no sabemos cómo ni por qué. Algunas piezas, como la Broma musical de Mozart, están evidentemente diseñadas para ello; pero sin una pista, sin alusiones en el título, el humor de los clásicos pasa desapercibido. A propósito de estas líneas, vuelvo a escuchar las sonatas de Beethoven interpretadas por Brendel. Sus scherzi son una maravilla y capturan ese espíritu juguetón, provocativo, que linda en lo absurdo. En el scherzo del opus 14 y en el de la sonata opus 2, número 3, hay un arlequín al piano: juega, se divierte, se burla de nosotros. En el scherzode La caza (opus 31, número 3), Brendel corre a la velocidad de los sabuesos; y como ellos, se aloca, se distrae y hasta la cola de su frac pareciera moverse agitadamente…
Del humor a la ironía solo hay que atravesar una línea, cuyo compás es muy borroso. Harto de los públicos que tosen, más de una vez interrumpió su ejecución para decirles: “Yo puedo oírlos, pero ustedes no pueden escucharme”. “Si no le queda a usted más remedio que toser –anotó irónico–, procure hacerlo en los pasajes suaves o en las pausas generales: conseguirá con toda seguridad la medalla al tosido”.
“Algunas piezas, como la Broma musical de Mozart, están evidentemente diseñadas para hacer reír; pero sin una pista, sin alusiones en el título, el humor de los clásicos pasa desapercibido”..
Atento al mundo más allá del piano, Brendel se dio a conocer como escritor, como ensayista y como poeta. Influenciado por Christian Morgenstern, un escritor del absurdo muy reconocido en lengua germana, los poemas de Brendel son, a menudo, como la tortuga: no una provocación, sino un momento para contemplar lo ilógico del mundo y para desarmar o aflojar la seriedad de tantas cosas que no lo merecen.

Un marrano,
Un verdadero cerdo de engorda
Últimamente me ha llamado por teléfono a diario.
Chilla sobre su vida
Con guarridos
En su propia bazofia.
Ahí está reclinado,
Alzando el teléfono hasta su oreja rosada,
Las fuertes patas en el aire.
Los días que corren
hasta los cerdos tienen un teléfono privado
en sus chiqueros.
“Los poemas de Alfred Brendel son una delicia. Su voz es maravillosamente excéntrica, graciosa, astuta, traviesa: los mismos dedos brillantes haciendo un nuevo sonido”, dijo nada menos que Harold Pinter al reseñar en 2004 su libro de poemas Maldiciendo a los bagels.
Al pianista y poeta le gustaba citar una frase de Plinio el Joven: “A veces río, bromeo, juego: soy un ser humano”.
Los de hoy no son los de ayer
Uno de los más bellos conciertos escritos por el joven Mozart lleva el número 271 en el catálogo Köchel. Lo escribió para Victoire Jenamy, una joven alumna que tuvo en Salzburgo, y por esa razón se le conoce con el sobrenombre de Jeunehomme o Jenamy. Ese concierto maravilloso donde solista y orquesta comparten, en juvenil travesura, el tutti inicial fue la obra que un joven compositor escribió para una joven pianista y la pieza que Brendel escogió para retirarse en Viena, en 2008: un viejo maestro que, en el invierno de su vida, escoge la música de la primavera para despedirse.

El fallecimiento de Brendel añade su festón a un triste túmulo: murieron recientemente Radu Lupu, en abril de 2022, y Maurizio Pollini, en mayo de 2024. Se entiende que la vida se renueva y que el mundo no quedará huérfano de grandes pianistas. Pero algo es distinto; los de hoy no son como los de ayer y los famosos entre los pianistas actuales parecen llevar su vida interpretativa por caminos muy diversos. Una pianista como Yuja Wang, espléndida pero rodeada de la faramalla publicitaria que la empuja, parece muy lejana de esta vieja escuela que se apaga. Ninguno de los pianistas que se nos han ido estaba interesado en entretener ni en cultivar imagen alguna. Ciertas fotografías de Brendel lo muestran desatento a su imagen, con unas lentes de tosco armazón; el cuello mal arreglado, y sin disimular su calvicie o las arrugas que ninguna crema logrará esconder. Y no, no me refiero a una foto casual, sino a la que ilustra la carátula de su primer libro, Musical Thoughts and Afterthoughts. Es la imagen de un hombre que sabe lo que hace, a quien su ropa o su porte no parecen importarle en absoluto. Así era Radu Lupu, y solo Pollini, milanés a fin de cuentas, solía tocar en impecables trajes italianos, aunque, si la ocasión lo requería, se quitaba el saco y también aparecían unas lentes que no habrán sido de Armani, pero que le permitían leer las pautas de Stockhausen en el atril, y punto.
Claro que la publicidad o la ropa son lo de menos. Los de antes estaban entregados a los clásicos y dedicaron su vida y su talento a regalarnos versiones insuperables. Brendel dijo en algún momento que su vida había estado dedicada a la época del cantabile: “El cantabile, el canto, ha sido hasta el siglo XX el corazón de la música. También el piano puede cantar, siempre que el pianista así lo desee y sepa hacerlo”. Podríamos discutir mil horas tras comparar a Pollini con Brendel tocando sonatas de Schubert o Beethoven y observar cómo cantan ciertos temas, ciertos pasajes; o podríamos escuchar lado a lado los impromptus de Schubert tocados por Lupu y por Brendel y entresacar no sé cuántas quiméricas conclusiones de unas líneas melódicas que el piano canta con inexplicable magia. Hoy, los pianistas parecen deambular por la periferia del repertorio, acaso temerosos de las insuperables versiones que sus predecesores plasmaron, más que en cintas o dígitos, en piedra. Esa generación que se nos muere hizo de sus interpretaciones las nuevas referencias; los de hoy, en cambio, parecen más contentos de transitar por otros caminos del teclado. Víkingur Ólafsson, joven y brillante pianista islandés, afirmó que Brendel fue su ejemplo de un artista inquieto y de amplios horizontes. Pero hay un enorme contraste: el joven pianista nórdico nos hace escuchar lado a lado, entremezcladas, las piezas de Rameau y Debussy. Es una propuesta original, provocativa, que sigue la lógica de sus grabaciones previas con música de Bach o Philip Glass. Al tocar a Bach y a Rameau, clavecinistas; o a Philip Glass, minimalista, pareciera evadir al piano mismo. Por contraste, cuando Brendel grabó las sonatas de Beethoven, se adentraba por el más transitado de los senderos del piano y fueron las versiones de Wilhelm Kempff (1895-1991) y Artur Schnabel las que fungieron como su referencia, su punto de partida; tal como hoy son las de Brendel o Pollini las referencias a partir de las cuales cualquier pianista se dispone a leer –o, Dios no lo quiera, ¡grabar!– las mismas sonatas.
Al parecer, la artritis y el deterioro natural de su escucha jugaron su papel en el referido retiro de Brendel en 2008. Entrevistado en 2013, comentó: “Estos días toco en mi mente. Hay algunas piezas que me salen mejor”. Hay humor y juventud en su apunte, pero seguramente mucho de verdad también. Las grandes interpretaciones revelan la precisión de la imaginación musical.

Beethoven x 3
La expresión “el niño pobre en la juguetería” resulta inadecuada en su crueldad para describir lo que sucedía cuando, a finales de los años setenta, traspasaba las puertas de la legendaria Sala Margolín, aquella cueva de Alí Babá cuyos tesoros incuantificables estaban, desde luego, fuera del alcance monetario de mis padres. Pero uno de aquellos días, Walter Gruen, el dueño de la tienda, se acercó a nosotros con toda seriedad y nos llamó para mostrarnos de cerca la última novedad llegada de Holanda: el ciclo completo de las sonatas de Beethoven tocadas por Alfred Brendel. “Creo que Ricardo debe tener esto”, les dijo a mis padres, quienes habrán puesto una cara peor que la mía. La memoria suele ser engañosa, pero creo que llevó a mi padre a un lado y le dijo: “Págueme cuando quiera”.

Fue así como los gruesos cantos de aquella fabulosa caja de acetatos se convirtieron en mi tesoro máximo. En mi corta vida nunca habían caído tantos discos de golpe en mis manos y, por supuesto, el señor Gruen, como yo le llamaba, tenía razón. Conocer las sonatas de Beethoven, escucharlas una y otra vez, familiarizarse con ese impresionante corpus de música, moldeó mi educación musical en forma definitiva: así como a un niño se le regala La Ilíada o El señor de los anillos, ¿qué mejor obsequio puede hacerse a un joven que se pelea con el piano a los 10, a los 12 años?
Sobra decir que aquella serie se convirtió en mi referencia fundamental: mis padres no volvieron a comprarme discos en un buen tiempo y pocas veces repitieron el error de llevarme un sábado cualquiera a la famosa tienda. Todavía recuerdo la emoción de entresacar un disco cualquiera de su funda y de sentarme a escucharlo. ¿Quién puede conocer treinta y dos sonatas de memoria? Para cuando la colección entera había sonado por ambos lados, era fácil volver a empezar, pues, después de todo, solo unas cuantas de aquellas piezas se iban instalando en la memoria, las famosas, quizá las que llevaban cierto sobrenombre, la Tempestad, la Pastoral, la Waldstein…
Con el tiempo, aquella pregunta se transformó radicalmente: ¿quién puede tocar treinta y dos sonatas de memoria? Peor aún, reformulé la pregunta cuando descubrí que aquella caja de acetatos era la segunda ocasión en la que Brendel había grabado el ciclo. ¿Quién puede grabar treinta y dos sonatas por doble vez? ¿Quién puede grabar las treinta y dos sonatas por triple ocasión? Otro grande, Friedrich Gulda, y Brendel, por supuesto.
Brendel completó su primera serie de sonatas de Beethoven para el sello Vox entre 1959 y 1964; había nacido en 1931, lo que quiere decir que grabó el ciclo alrededor de sus treinta años. “En cuanto a esas sonatas, creo que lo ideal sería hacer una nueva colección cada diez años”, dijo alguna vez. “Un artista está en constante desarrollo y cada día trae nuevas ideas. Creo que lo más exigente es mantenerse al día con el propio crecimiento”. Fiel a esta filosofía, grabó su segundo ciclo entre 1970 y 1977 para Philips, con una calidad de sonido fenomenal. Y todavía en la década de los años noventa, volvió a grabar el ciclo de manera digital y magnífica.
“Mientras que los violinistas pueden obtener grandes logros a una edad muy temprana, el pianista llegará a alcanzar su nivel óptimo entre los cuarenta y los sesenta”, afirmó en otro de sus libros, De la A a la Z de un pianista. Es de tal madurez, de un momento óptimo, del que estas grabaciones dejan constancia. Pero las preguntas no se acaban. ¿Cómo puede ser tan distinta la interpretación de una misma sonata? ¿Cómo pueden ser de un mismo intérprete dos versiones, tres versiones tan distintas? Dejo aquí anotados un par de apuntes comparativos, solo por dar una idea de lo que la revisión de grabaciones contrastadas puede revelarnos.
En una ocasión leí –en una entrevista de hace muchos años que no pude encontrar– que le preguntaban a Brendel, después de su segunda integral, si todavía alguna sonata le dejaba insatisfecho. Sin dudarlo, contestó: “La opus 109”. Escucho entonces su primera versión y la contrasto con la última. Cuesta creer que sea el mismo pianista, pues su lectura es muy diversa. En la versión temprana, hay un ímpetu y un despliegue de virtuosismo que la precipita. Escúchese ese pasaje del primer movimiento justo antes desde donde vuelve el tema: por un momento, parece salirse de control. En la versión última, todo parece más controlado y esa precipitación juvenil ha desaparecido, en aras de un mayor rigor rítmico; pero ¿es mejor la última que la primera? No lo creo, y si la última versión denota un cuidado dinámico extremo y una reflexión de cada nota y su cualidad, la primera está marcada por un impulso, una intuición que quizá no lo ha pensado todo, pero que resulta sorprendente y muy admirable. ¿Así de “mal” tocaba Brendel a sus treinta años, antes de alcanzar ese nivel óptimo “que solo llega con los cuarenta”? ¡Qué maravilla!
Comparo también el allegretto inicial de la Sonata opus 101, sin razón alguna de por medio, salvo ese mal consejero llamado “gusto”. Es mi sonata favorita, aunque sé muy bien que no podría explicar cabalmente por qué. Aquí la primera versión no solo es más rápida, sino que posee un concepto distinto de la música, de su fraseo, de su sentido. Y no le faltan detalles de grandeza: los pasajes de acordes están bellamente logrados y nunca suenan parecidos entre sí. Por contraste, la versión de la segunda integral es mucho más fina; el sonido se adelgaza en ocasiones hasta casi perderse; sus líneas, su canto, se sostienen del tiempo en forma prodigiosa y cada nota, cada acento, parecen cuidadosamente articulados; es una interpretación preciosista, lejana por entero de cualquier arranque, donde la música se destila con absoluta transparencia.
“¿Cómo puede ser tan distinta la interpretación de una misma sonata? ¿Cómo pueden ser de un mismo intérprete dos versiones, tres versiones tan distintas?”.

Decca el álbum Beethoven: Complete Works for Piano & Cello.

Más allá del piano
En lo que Brendel se distinguió de sus contemporáneos fue en acompañar sus grabaciones e interpretaciones con un corpus de libros y ensayos donde explicó sus ideas y convicciones respecto a la música. Por lo general, los intérpretes son reacios a la palabra y quieren que sea la música “la que hable por sí misma”. Brendel se dio cuenta de la trampa y dedicó un esfuerzo enorme a ir más allá del piano y complementar su labor con la reflexión y el análisis. Entre el primero y el último de sus libros hay un largo trecho y una notable transformación. De la A a la Z de un pianista (2012) es una provocativa colección de textos epigramáticos. Las obsesiones de siempre están ahí (Haydn, Beethoven, Liszt, el piano mismo), pero empaquetadas en pequeñas dosis que, sin embargo, están engañosamente concebidas con mordacidad y concisión. Si el pequeño volumen se deja leer de una sentada, solo después se siente su efecto, y hay que volver a leer, a tomarse con cuidado, cada una de sus píldoras.
El primer libro de Brendel, Musical Thoughts and Afterthoughts (1976) fue, por el contrario, una compilación de textos para especialistas; el discurso del método para ser leído, sobre todo, por pianistas y, si acaso, aderezado con una entrevista que, al final de sus páginas, revela varios aspectos de su pensamiento. Hay cuatro secciones iniciales (I. Beethoven, II. Schubert, III. Liszt, IV. Busoni) y una quinta sección dedicada al piano en general. En forma sorprendente, tiene también un apéndice, donde Brendel realizó un revelador análisis de la primera sonata de Beethoven (opus 2, número 1). En este sentido, es un libro revelador que contiene muchas páginas de musicología pura y dura, y su detallada descripción del “escorzo” en las sonatas de Beethoven está ilustrada con profusos ejemplos. La idea, que parece simple, es que Beethoven fue acortando la duración rítmica de sus motivos, en forma progresiva y literal, hasta diluir sus ideas en trinos. Volvamos a la Sonata opus 109. Las variaciones que constituyen su movimiento final inician y terminan con el precioso tema de las que se desprenden. Pero es claro que, conforme las variaciones se suceden, las figuras rítmicas se adensan hasta volverse un torrente incontenible. No se trata, nos explica Brendel, de una predecible línea agógica, sino de un cuidadoso proceso de composición que ya estaba presente desde la primera sonata de Beethoven. Su visión analítica de estas obras resulta ejemplar y es doblemente rara por ser la de un intérprete que no solo toca, sino que piensa y explica a fondo la música que le ocupa. Su análisis explica la lógica que el intérprete advierte tras su contacto de primera mano con la música.
“Lo que distinguió a Brendel de sus contemporáneos fue acompañar sus grabaciones e interpretaciones con un corpus de libros y ensayos donde explicó sus ideas y convicciones respecto a la música”.
Al recordar su amistad con Brendel, el gran director británico Simon Rattle trajo a colación una viñeta impresionante. Contó cómo le gustaba frecuentar al pianista y visitarlo en su londinense casa en Hampstead, donde, a menudo, se encontraba con otro íntimo amigo de Brendel, el gran historiador Isaiah Berlin, quien en alguna ocasión le dijo: “Creo que Alfred nunca ha tenido una idea que no sea original”. Dicho por un intelectual semejante, es un testimonio contundente, y los variopintos libros escritos por Brendel así lo demuestran. Solo para quedarnos en el tema de la música, y además de los dos títulos ya citados, escribió varios libros más, todos traducidos a varias lenguas: On Music, publicado en Londres en 2001; Music, Sense and Nonsense (Música, sentido y sinsentido, 2015); Die Kunst des Interpretierens (El arte de los intérpretes), que resultó de los diálogos que el pianista mantuvo con Peter Gülke, un reconocido musicólogo, director y filósofo; y El velo del orden, conversaciones con Martin Meyer (2002). A los libros de música se suma otro contingente, el de los de poemas y ensayos: La dama de Arezzo (2019) y las recientes compilaciones de algunos poemas suyos, Espejo cóncavo y Duende negro (Ediciones Alfar, 2018, traducciones, prólogo y notas de José Luis Reina Palazón). Como se trata claramente de un artista que, lejos de conformarse con ser un gran intérprete, se metió en mil vericuetos, lo dicho por Brendel a propósito de la “fidelidad” (al texto, al arte) me parece relevante: “Los años que viví bajo el régimen nazi me hicieron inmunes a la fe ciega. En la mentalidad de esclavos de la época, no sólo palabras como ‘fe’ y ‘patria’, sino la palabra ‘fidelidad’ sufrieron un abuso execrable. Incluso una palabra aparentemente inofensiva como ‘obra’ ya denota una pose militante”.

Acaso el mismo índice de su primer libro sea el mejor mapa para conocer y reconocer la herencia que este pianista nos deja. Amén de su impresionante legado de grabaciones beethovenianas, hay que recuperar a Brendel tocando a Schubert y a Liszt. Su temprana grabación de la Sonata en Si menor de Liszt es una de las mejores que pueden escucharse; y sus versiones de Schubert siempre revelan una manera personal, novedosa, de cantar esa música maravillosa. Su discografía generosa nos permitirá escucharlo en renovadas ocasiones; en ellas, y en las páginas de sus libros y poemas, es donde siempre podremos encontrarlo: atento al humor, pero dueño de una voz interpretativa seria, profunda; la voz de un músico que sabe lo que dice.
Surrounded by all that noise
let us be silent
No chance
even to hear one’s own voice.
A few gestures will do
arms flung above our heads
lips pursed in comic despair.
When no one’s looking
we swiftly touch each other
What could be lovelier
than wordless touching
From your lips
I can read your tiny sighs
your inaudible scream.
Alfred Brendel
Rodeados de todo ese ruido
permanezcamos en silencio,
sin oportunidad siquiera
de escuchar la propia voz.
Unos cuantos gestos bastarán,
los brazos sobre la cabeza,
los labios apretados en cómico desasosiego.
Cuando nadie nos mire
nos tocaremos sutilmente
¿Qué puede ser más bello
que un roce sin palabras?
Desde tus labios
puedo leer tus pequeños suspiros,
tu grito inaudible.
Traducción de Ricardo Miranda